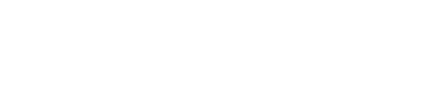Ángel Luis López // @WillyCorleone1

Cuando uno empieza en esto del baloncesto como jugador, la estrategia se convierte en una palabra tabú hasta bien entrada la troposfera de altura y edad perfecta, que permite asimilar dicho concepto. Cuando, los más pequeños comienzan a dar sus primeros botes y les empiezan a salir los primeros pases, el balón se convierte en un padre con cara anaranjada y olor de cuero. La técnica adopta forma de innovación personal y las doctrinas de los entrenadores son, todavía, catequesis aburridas repletas de consignas sin destinatarios. En decir, sólo la canasta y el adversario se anteponen al afán pueril de hacer pasar la pelota por el aro.
Vas creciendo, y ya con las camisetas de los Durants, Lebrones y Gasoles, el jugador comienza a mascar este deporte, a dominarlo y sentir que puede dar más pasos, y es, en ese crítico momento, cuando la pizarra hace acto de presencia. Las hay de muchísimas formas, colores y texturas, las pizarras me refiero; con fondos color parqué, con pista entera o media cancha al envés, con el nombre del entrenador sellado en dorado y hasta con borradores modernos de fieltro que hacen el apartheid al clásico papel higiénico. Están las rotas por cabreos de técnicas antideportivas, las raídas por los pasos del tiempo, muescas que imprimen viudedad cuando se trazan jugadas por su descascarillado torso. Están las que sufren una invasión de marca y registros deportivos que casi no permiten dibujar sobre ellas, las que son blancas impolutas que dan la sensación de entrenar a un equipo de hockey hielo. Y sí, es ese el momento, en el que un poco adolescente, tu entrenador un día saca una de esas múltiples pizarras en un entrenamiento, y casi como un ritual, el jugador se desvirga con el aroma del rotulador y las primeras líneas discontinuas que se dibujan sobre ella, la primera jugada de estrategia. Un momento que todo jugador recuerda y que difícilmente olvida, corte UCLA mediante. El jugador crece y si alcanza cotas profesionales, la pizarra absorbe más tiempo, se apodera con mayor codicia de los entrenamientos aventando nuevos postulados caligráficos y desarrollando una nueva creencia, una ley no escrita por los entrenadores, que reza algo así como todo aquello que pinto sobre la pizarra va a salir calcado. La pizarrita asume en esos momentos claves, su papel de jeroglífico descifrado por los cinco componentes del equipo que se la van a jugar. Son profesionales, cobran supuestamente, por ello, son los que deben poner cara de cuatreros y finalizar el duelo pegando el primer tiro y cayendo el último. La táctica fijada a fuego en la pizarra se desliza, y por arte de birlibirloque, el jugador vuelve a ser un alevín, un cadete con cara de adulto, que tira de técnica para resolver lo que en la pizarra aún continúa escrito y grita a voces que borren…la técnica y su complejo de Edipo.
Esas jugadas entrenadas, modificadas y sudadas a golpes de cincel sobre la libreta forman parte del éxtasis del momento, del recuerdo del entrenador en diferentes idiomas, y como dice Dusko Ivanovic, lo peor es caer en la rutina y pensar que todo está hecho. Que al preparar un partido, se elige la manera en que se va a jugar, los sistemas defensivos y de ataque…y esto que se ha preparado es lo que se va a plasmar en la pista, pero durante el partido la realidad es muy diferente de cómo se dibuja en la pizarra del entrenador. Un pequeño consejo, entre amigos, entre entrenadores y practicantes de este deporte, dejen de pintar cuadros de Pollock, cuando la obra de Antonio López debería estar presente en muchos más museos del baloncesto.